El dirigente argentino al frente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) habló de la realidad de los empleados públicos a nivel regional, y cuestionó los condicionamientos que impone en los países el FMI. Además, criticó el plan de desguace del gobierno de Javier Milei.
Por Diego Lanese.
En febrero de 1967, en la localidad bonaerense de Chapadmalal, gremios estatales de 13 países se reunieron para poner la piedra funcional a la primera experiencia continental de entidades de servicios públicos. Impulsada por ATE de la Argentina y la COFE de Uruguay, nacía la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE), cuya declaración de principios giró en torno a tres ejes: la defensa de los intereses de los trabajadores públicos, la defensa del Estado y el fomento de un nuevo modelo de sociedad en la región. A partir de esta cumbre inaugural, el trabajo de la CLATE fue creciendo, y actualmente tiene participación de todas las nacionales del continente, incluyendo las del Caribe. Por su esfuerzo, logró en 1978 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pusiera en marcha el Convenio 151, que declara el derecho a los estatales a convenios laborales. Este es un pilar de la lucha de la entidad, y uno de los problemas comunes que tienen los trabajadores. A esto se le suma las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. Para Julio Fuentes, actual titular de la CLATE, este panorama tiene un denominador común: la dependencia de los gobiernos al Fondo Monetario internacional (FMI).
Fuentes recibió a Data Gremial en la sede de la CLATE en la Ciudad de Buenos Aires. Las paredes de las oficinas de la entidad dan testimonio de lo variado y rico de la historia de los gremios públicos en la región, un crisol de culturas y experiencias que buscan un articulado común para enfrentar sus problemáticas.
En su despacho, Fuentes tiene regalos de los visitantes, y una larga colección de credenciales de encuentros que se dieron en su larga trayectoria, que incluyó la conducción nacional de ATE entre 2015 y 2019.
Nacido en la provincia de Neuquén, con la vuelta de la democracia fundó el Sindicato Único de Trabajadores Estatales Neuquinos (SUTEN), que luego de integró a ATE, donde ocupó diversos puestos, tanto a nivel provincial como nacional. A su vez, fue elegido titular de CLATE en 2012, y lleva tres períodos en ese cargo. “La unidad es una tarea muy complicada”, admite sobre los desafíos que se enfrentan ante la diversidad del continente. Pero es optimista en su tarea, y marca experiencias como el Frente de Gremios Estatales de Argentina como “el camino”. Este trabajo busca defender al Estado de los planes de ajuste, como sostiene que donde se aplica un desmantelamiento de los organismos públicos, “se deterioran los servicios”, como lasa en la Argentina de Javier Milei. “Es un modelo nefasto”, sintetiza.

-¿Cómo ven desde la CLATE el famoso plan motosierra de Javier Milei, que está atacando desde el inicio al Estado argentino?
-Lamentablemente no es la primera vez que este plan se implementa en la Argentina, el neoliberalismo tuvo varios momentos de desarrollo en el país que desbarataron el Estado argentino, desde José Martínez de Hoz, el menemismo, con un nivel de privatizaciones, despidos y transferencias de servicios a las provincias que hicieron que se pierdan más de 800 mil puestos de trabajo estatales. Hubo algo de recupero a partir del 2003, pero nunca más se llegó al modelo estatal que se tenía vigente hasta el 76. Lo actual es una vuelta de tuerca, un nuevo ajuste que va dejando a la Argentina con muy poca capacidad de intervención, y a otro gobierno que asuma en una posición de mucha debilidad, porque los pocos instrumentos a los que pueda echar manos se están destruyendo. Este es un modelo nefasto.
-Un modelo que además tiene un ensañamiento con el empleado público, ¿cómo analizan que la sociedad tenga un alto grado de tolerancia a estas prácticas casi humillantes a los trabajadores, y en algunos casos hasta lo festejan?
-Porque son planes, cuestiones que se van sosteniendo en el tiempo. El desmantelamiento del aparato de los servicios públicos ha ido deteriorando la calidad de los servicios públicos, lo vimos en la pandemia, que la logramos sobrellevar y no terminamos acumulando muertos en las calles porque los trabajadores de la salud le pusieron alma y corazón a la tarea, fue tremenda la hazaña que hicieron en todos los niveles del Estado. Y esto porque las condiciones no estaban dadas, no había ni elementos de trabajo. Los servicios los van desmantelando, caen en calidad, lo empieza a ver la población beneficiaria de esos servicios, y terminan comprando las recetas mágicas de quienes dicen que lo pueden solucionar.
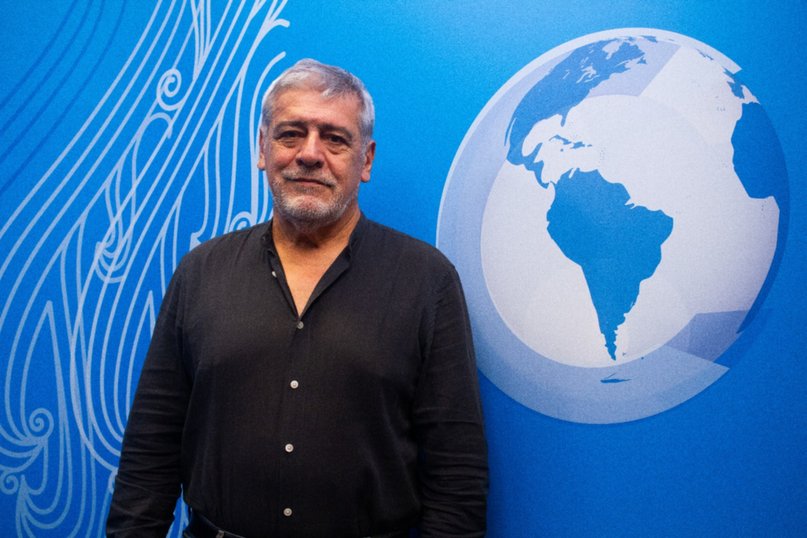
-Sumado a un proceso de estigmatización del trabajador estatal.
-Al trabajador estatal y a su organización sindical, que tienen un doble rol que no tiene el trabajador privado ni su sindicato, que es cuidar “la empresa”. En teoría en la actividad privada el patrón defiende su empresa, que es la fuente de trabajo, ni habla mal de sus trabajadores. En el sector público no sólo tenemos que luchar por las condiciones de trabajo, sino además defender los organismos que prestan los servicios. Más cuando tenemos un presidente descarado que viene a decir que es un tipo que viene a destruir el Estado desde adentro. Este lo dice, muchos no lo explicitan pero lo hacen. ¿Cómo? Tomando las recetas del FMI, que van desmantelando los servicios públicos. Esta es una constante de la Argentina y de los países de la región. Ese es otro circulo: No se invierten recursos económicos, no se pueden dar servicios de calidad y lógicamente la población comienza a quejarse. No se defiende lo que no sirve.
-La contracara de este ataque es un proceso de unidad entre organizaciones estatales, como el Frente de Gremios Estatales o el Frente Sindical de Universidades Nacionales. ¿Cómo ves esta unidad y sus posibilidades de frenar el ajuste?
-Desde CLATE somos impulsores de estos procesos de unidad, esto que está pasando en Argentina está pasando en otros países, no sólo para resistir medidas del gobierno sino para apoyarlas, como está pasando ahora en Colombia. En ese país se realizará un plebiscito y los gremios públicos están trabajando en conjunto para defenderlo. Están trabajando juntos los gremios estatales en Brasil para que el Congreso brasilero una ley que permita le negociación colectiva en el Estado. Para resistir o para apoyar la unidad es fundamental. Actualmente convivimos con distintos desarrollos tres organizaciones en la región: La CLATE, la Internacional de Servicios Públicos (PSI por sus siglas en inglés) y la UIS Servicios Públicos. Estamos trabajando para constituir un gran frente de estatales del continente, pronto tendremos una reunión en Brasil, para impulsar que esta unidad se reproduzca en los países. Porque en la región hay un patrón común: el FMI, que presta la plata y después dice qué hay que hacer. Ese es el denominador común.
Condiciones laborales
-Y en el plano de las condiciones de laborales, ¿hay un denominador común en el continente?
-Los trabajadores estatales sufrimos en la región los mismos problemas, porque tenemos el mismo patrón, que es el FMI, que le da los recursos a los estados que se subordinan a sus órdenes. Pero el que manda es el FMI. Cuando se puede salir de ese modelo, tenés autonomía para decidir políticas, pero mientras dependamos de FMI, no hay manera de decidir qué hacer.

Para romper con ese modelo también se necesita de la unidad de los gobiernos, y pareciera que la restitución conservadora de estos años en Latinoamérica rompió cualquier instancia de diálogo en ese sentido.
-Por eso es muy importante lo que sucedió en la CELAC, que comenzará a usar el criterio del “consenso necesario” para tomar decisiones, dejando detrás esa idea fundacional de tomar decisiones por unanimidad, que era casi imposible de lograr. Para oponernos al FMI si vamos de a uno lo único que podemos lograr es que se venda los recursos naturales al precio más vil. Sin desarrollo ni futuro. En ese mismo marco debemos unirnos los trabajadores, si se lo pedimos a los gobiernos, de nuestro lado es igual.
-¿Cómo se articula tanta diversidad, tanto política, sindical, histórica, cultural?
-La unidad es una tarea muy complicada, parafraseando al presidente Lula para estas cosas “se necesita paciencia y buen humor”. Tenemos que buscar los puntos comunes que tenemos, y aprender a tolerarnos en las diferencias, el Caribe no es lo mismo que el cono sur. Trabajando se va logrando, la experiencia del frente común es importante, por eso decimos que “se acabó el tiempo de la competencia y comenzó el de la colaboración”.
Convenciones colectivas
-Se está camino a los 50 años del Convenio 151 de la OIT, que regula los convenios colectivos en el sector público. ¿Cómo está la aplicación en el continente y por qué es tan difícil lograrlos?
-Primero porque la negociación colectiva tiene muchos años de vigencia, pero para los empleados públicos cumple 50 años en el 2028. Por acción de los sindicatos, se puso en marcha este convenio, para que se reconociera que somos trabajadores, sino éramos pensados como miembros de las Fuerzas Armadas o las policías. Y se tenía a los empleados públicos como trabajadores sin derechos, porque los gobiernos establecían unilateralmente un estatuto donde marcaba las condiciones laborales. El sueño de cualquier patrón. La historia de los empleados públicos es una historia de pobreza, son los peores pagos, los menos considerados pese a estar en las peores condiciones de trabajo. En la Guerra de Malvinas hubo una gran cantidad de empleados públicos que participaron, no sólo fueron soldados. Con el Convenio 151 logramos el derecho a tener sindicato, a la huelga y a la negociación colectiva, que son los tres pilares que debe tener un trabajador. Este año vamos a presentar un relevamiento de América Latina y el Caribe sobre qué está pasando en cada lugar respecto a las negociaciones colectivas. Vamos a avanzando, no es fácil, porque el poder político cree que cuando se organiza la convención colectiva pierde poder. Lo que se pierde es el poder indiscriminado. En los lugares donde hay un buen Convenio Colectivo de Trabajo funcionan mejor los servicios públicos. El mejor ejemplo es San Martín de los Andes, donde hay un convenio hace años, y pasan los intendentes y funcionan bien, porque hay cosas que ya están resueltas.

-¿Cuál es la situación de los ingresos del trabajador público, que suelen estar en las escalas más bajas?
-El empleado público es un empleado mal pago. Lejos de lo que se cree, con esta publicidad que somos la causa de todos los males, la gente debe pensar que se gana fortuna. Según una nota del diario La Nación, el sueldo más alto del Estado es un general del Ejército, que tiene toda una carrera dentro de la fuerza, y gana 2.500.000 de pesos. Los sueldos estatales en la Argentina son malos. A nivel regional es difícil comparar. Los empleados brasileros, chilenos y uruguayos ganan más, aunque eso no quiere decir que están bien. Un maestro es alguien mal pago en el país, una enfermera lo mismo, hasta un médico. Después cómo vamos a tener buenos servicios con esta realidad, necesitamos mejores salarios, mientras estemos subordinamos a las políticas del FMI esta realidad va a ser así. Todos los recursos que salen del pago de impuestos van a pagar la deuda, y no se reinvierten, lo que deteriora los servicios, que en muchos casos son mano de obra, como pasa en educación o salud.
Realidad argentina
-Cuando fuiste titular de ATE se impulsó una fuerte campaña para aumentar la presencia del gremio en el sector municipal, quizá el más precarizado del país. ¿Por qué es tan difícil mejorar las condiciones de esos trabajadores, pasa en toda la región?
-Lamentablemente pasa en todos los países, pese a que es el primer Estado, a donde la gente accede. Allí deberían estar los recursos para dar respuesta a las demandas. En la Argentina, de cada mil pesos 750 quedan en el Estado nacional, 200 en el estado provincial y 50 en el municipio. Lo que recién de los impuestos las comunas es muy poco, cuando es un lugar donde están los problemas, pero no los recursos económico. Eso es producto de la falta de desarrollo de nuestros países, en otras partes del mundo hay más municipios, con estados más fuertes y mejores servicios. América Latina tiene 24 mil municipios, Francia tiene 32 mil. Lo mismo Italia, o Estados Unidos. Los lugares empobrecidos por las políticas imperiales, tendemos a construir mega ciudades, San Pablo, Buenos Aires, nos amontonamos en lugares donde la calidad de vida es mala, y es muy difícil brindar los servicios básicos. Necesitamos tener más pueblos, y más estados. Uno de los problemas que tenemos es que hay poca actividad privada, poca industria. Necesitamos actividad productiva. Si vas a importar todo, quién va a dar empleo.

-Un pedido que lleva años en la Argentina es crear una especie de tribunal neutral para discutir paritarias, porque el estado es juez y parte. ¿Hay alguna experiencia en la región de este tipo de instrumentos?
-Ese tema es un pendiente. Se ha pensado en crear algunos tribunales, o que sea el Poder Judicial, pero también es un empleador. No es algo sencillo. Lo ideal sería que haya tribunales arbitrales, pero hay una gran complejidad de cómo se tendría que hacer. Creando buenas normas de funcionamiento se pueden atenuar las arbitrariedades. Hoy lo que necesitamos es que los países ratifiques el convenio 151, faltan algunos, incluso hay casos que no se ratificó el derecho a organizarse de los estatales, como Bolivia, y ahí no podemos decir que gobernó la derecha en las últimas décadas. A veces no es un problema de la ideología del gobernante, sino que cuando llegan al poder se ven tentados de resolver sólo, sin necesidad de sentarse a negociar. Eso hace que la calidad de los servicios sea mala. En este tema tenemos una tarea muy grande, el camino es ese, el otro, el del funcionario poniendo a un amigo en lugar del más capacitado, sabemos que no funciona.
-El modelo sindical argentino se lo suele nombrar como un ejemplo en la región, incluso con buenos niveles de afiliación, aunque se lo suele discutir, en especial por el unicato. ¿Cómo está este modelo comparado con otros del continente, en especial cuando el FMI quiere impulsar reformas en su funcionamiento?
-Yo más que hablar de modelo, hablaría de sindicalismo argentino, porque desde que se formó la primera central obrera hasta acá hubo muchos modelos. Este sindicalismo es altamente desarrollado, y en eso sí es un ejemplo. Fue capaz de definir desafíos, como el sistema de obras sociales que funcionó aunque hoy está en crisis, atacado por el capital privado que quiere hacer negocio con la salud de la gente. Pese a esto atiende a 25 millones de personas, tan malo no debe ser. El modelo sindical es parte de la disputa política hacia adentro del propio movimiento obrero, pero el sindicalismo es fuerte, los niveles de sindicalización son de los más altos del mundo, y eso habla de la conciencia de los trabajadores. La última dictadura militar desafilió a toda la gente de los sindicatos, y a un mes y pico de recuperar la democracia volvieron casi todos a afiliarse. Esperemos que esa conciencia no se pierda, porque la flexibilización hace que vaya perdiendo esa conciencia, porque no nace sola, nace de juntarse con otros. Eso cuesta con el trabajo en negro, en la división que e intenta. Hay otras experiencias ejemplares, como lo que pasa en Uruguay.
-En el plano político, parte de Unidad popular, una experiencia nacida si se quiere desde el sindicalismo, ¿por qué en el país no hubo un partido de los trabajadores, como el PT brasilero?
-Creo que el peronismo dio respuestas concretas al sindicalismo y los trabajadores, y eso es representación legislativa. Hoy ves la mayoría de los diputados y senadores y cuando mirás qué ponen en profesión, te dicen empresario. Por eso gobiernan para su sector. El movimiento sindical tiene que tener representación legislativa, porque tenemos mucho para decir, conocemos las problemáticas. En su momento el peronismo dio respuesta, hoy no lo está dando y bastante les cuesta a los dirigentes sindicales entrar en las listas. Hay que volver a tener esa representación legislativa.


Comentá la nota